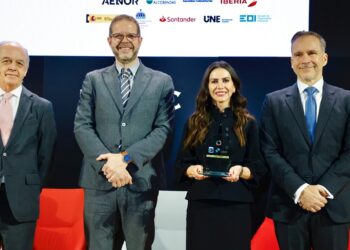Por: Daniela García González
Si alguna vez te ha pasado esta idea por la cabeza, seguramente eres bastante consciente del privilegio que muchos gozamos: el privilegio del conocimiento, de vivir en una zona urbanizada, de poder tomar decisiones de consumo conscientes sin que representen un problema para tu economía, así como otros más.
Cuando empecé a conocer el mundo de la responsabilidad social, tanto en lo corporativo como en lo personal, me di cuenta de que va mucho más allá de las ideas preconcebidas que podemos tener como generación: que “el unicel es malo”, que “llevar tu termo al café ya es suficiente” o que “hay productos ecológicos que automáticamente nos hacen mejores consumidores”.
Lo anterior no es del todo cierto, y quiero explicarte el porqué. Partamos de la idea de que la sostenibilidad siempre es contextual. Por ejemplo, muchas veces se dice que los empaques de cartón son “más sostenibles” que los de plástico; sin embargo, esto no aplica igual en todos los lugares.
En zonas con alta humedad o sin infraestructura de reciclaje, un empaque de cartón puede dañarse más rápido, generar más desperdicio y terminar en el mismo vertedero que el plástico. Mientras tanto, un envase plástico reutilizable y ligero puede tener una menor huella de carbono si se transporta a grandes distancias y se reutiliza múltiples veces.
Así, la opción más sostenible no depende únicamente del material, sino del sistema completo en el que se utiliza: el lugar, número de usos, infraestructura, además de los hábitos locales.
«Esto no se dice para culpar, sino para recordar que la sostenibilidad también pasa por la equidad. Quien más tiene, más puede (y más debe) actuar«
En esa misma línea, es fundamental reconocer que no todas las personas tienen la misma capacidad de elección ni el mismo impacto ambiental. No podemos comparar el consumo de alguien que vive con lo justo, aprovechando lo que tiene a su alcance, con el de quien tiene acceso a recursos en abundancia y puede decidir qué, cómo y cuánto consumir.
Según Oxfam (2020), el 10 % más rico del mundo es responsable de casi el 50 % de las emisiones globales de CO₂, mientras que el 50 % más pobre apenas genera el 7 %. Lo confirma también el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: los estilos de vida de altos ingresos son los principales impulsores del cambio climático y el agotamiento de recursos (PNUMA, 2021).
Esto no se dice para culpar, sino para recordar que la sostenibilidad también pasa por la equidad. Quien más tiene, más puede (y más debe) actuar.
Por eso, hablar de responsabilidad social no es sólo hablar de productos “verdes” o decisiones individuales; es reconocer la complejidad de los contextos, las oportunidades desiguales y la necesidad de construir soluciones que incluyan a todos, no sólo a quienes pueden pagar por ellas.
Las empresas tienen un papel clave en este equilibrio. Su RSE no puede limitarse a comunicar buenas prácticas a quienes ya tienen acceso a ellas. También implica diseñar soluciones que consideren a todos los sectores sociales: productos accesibles, mensajes respetuosos de las realidades diversas, y acciones que cierren brechas en lugar de ampliarlas. La sostenibilidad empresarial más valiosa no es la que luce bien en una etiqueta, sino la que transforma positivamente el entorno de quienes menos oportunidades tienen.
Así que, ¿ser socialmente responsable es un lujo? Tal vez sí, cuando se vive desde la comodidad de poder elegir, pero también puede ser un compromiso profundo cuando se entiende como algo compartido y contextual. La verdadera responsabilidad social comienza cuando dejamos de juzgar y empezamos a comprender: que no todos partimos del mismo lugar, que no todas las decisiones tienen el mismo costo, y que avanzar hacia un mundo más justo implica reconocer esas diferencias para construir soluciones más inclusivas.
*Comunicado de prensa